PAES, rankings y el desprestigio silencioso de la educación pública
06.01.2026
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
06.01.2026
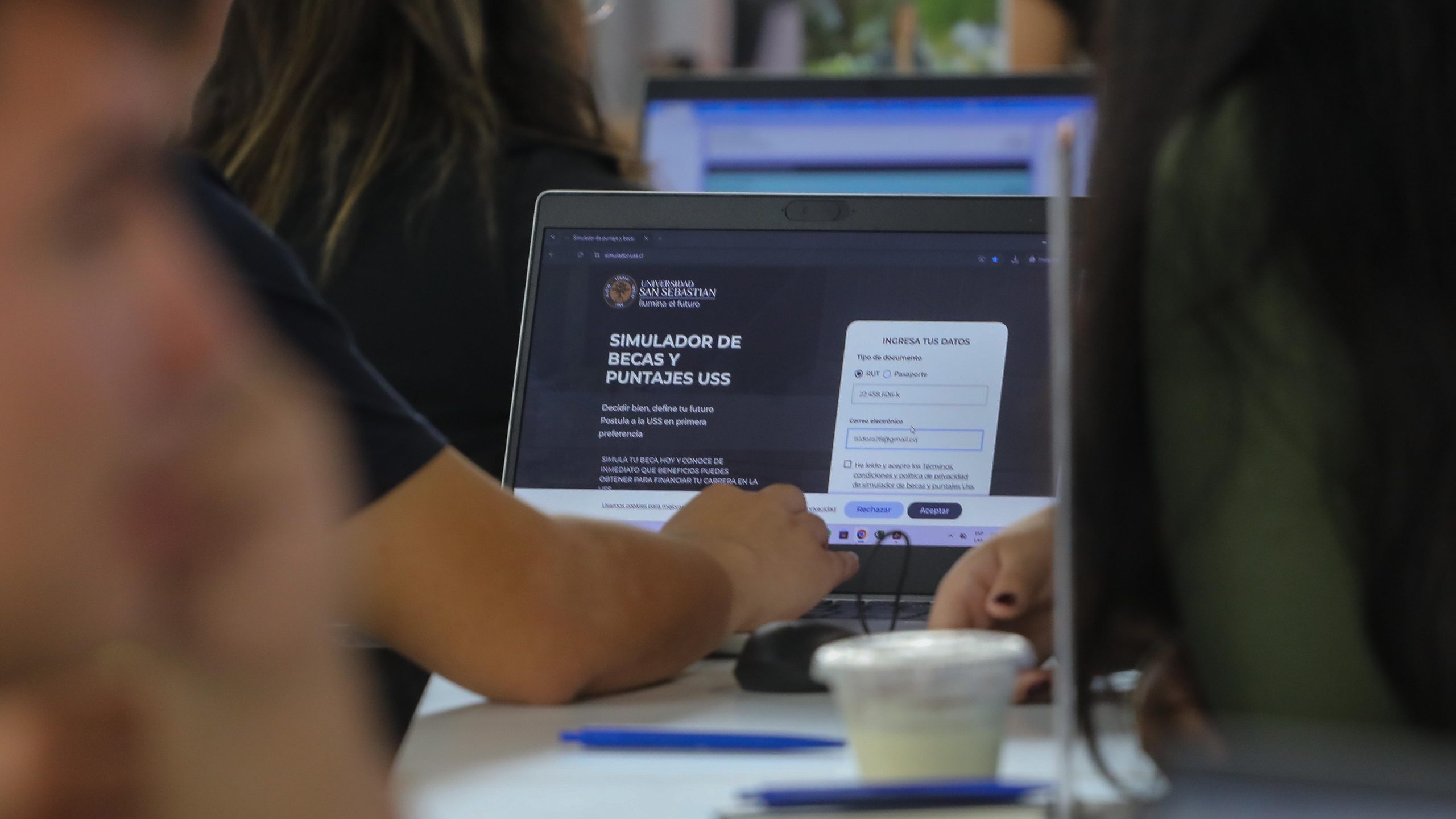
El autor de esta columna critica la forma en la que se comunican los resultados de la PAES sin hacerse cargo del sistema educativo que impera. Sostiene que “mientras sigamos leyendo los puntajes sin contexto, seguiremos confundiendo desigualdad con mérito, selección con calidad y ranking con diagnóstico. Y mientras eso ocurra, la educación pública seguirá cargando con un descrédito que no le pertenece, pero que resulta funcional a un sistema que necesita justificar, año tras año, por qué educar en común parece siempre una apuesta fallida”.
Créditos imagen de portada: Sebastián Beltrán/ Agencia Uno
Cada verano, con puntualidad casi ritual, la publicación de los resultados de la PAES vuelve a activar un libreto conocido en los medios de comunicación: rankings de colegios, comparaciones simplificadas y titulares que, más que informar, parecen confirmar una idea largamente instalada. Este año no fue la excepción. “Solo un colegio público entre los 100 mejores”, repiten portales, radios y noticieros con insistencia. El mensaje es inequívoco, aunque nunca se formule de manera explícita: la educación pública no funciona.
Sin embargo, el problema no reside únicamente en el dato, sino en la forma en que se construye el relato a partir de él. No se trata solo de qué se informa, sino de cómo se jerarquiza la información, qué se enfatiza y qué se omite. En ese proceso, el ranking deja de ser una herramienta descriptiva y se transforma en un dispositivo de sentido común, capaz de reforzar prejuicios y naturalizar desigualdades.
La PAES es, ante todo, una prueba de acceso a la educación superior. No es —ni pretende ser— un instrumento para medir la calidad integral de los establecimientos escolares, ni menos para evaluar la eficacia de un sistema educativo en su conjunto. Aun así, año tras año se la utiliza como vara única para juzgar colegios, docentes y trayectorias educativas completas. Esta operación no es inocente: convierte un instrumento técnico en un dispositivo simbólico, capaz de jerarquizar, estigmatizar y legitimar desigualdades previamente existentes.
El ranking de los “100 mejores colegios” es un ejemplo elocuente de este proceso. En él, la casi totalidad de los establecimientos corresponde a colegios particulares pagados. Hasta aquí, nada especialmente sorprendente. Estos colegios concentran estudiantes de altos ingresos, con elevado capital cultural, trayectorias escolares estables y acceso sistemático a apoyos externos como preuniversitarios, tutorías privadas y entornos familiares altamente escolarizados. Que obtengan altos puntajes no constituye una anomalía, sino la expresión esperable de un sistema educativo profundamente segregado.
Lo que sí resulta llamativo —y debería incomodarnos mucho más— es el énfasis casi obsesivo que los titulares ponen en la escasa presencia de colegios públicos, sin ofrecer ningún contexto adicional. Se omite, por ejemplo, que los establecimientos públicos atienden proporcionalmente a estudiantes con mayores niveles de vulnerabilidad social; que no seleccionan académica ni socialmente; que no cobran; y que operan, en general, con recursos más limitados y con una mayor diversidad de trayectorias escolares. Dicho de otro modo, se los evalúa en una carrera cuyos puntos de partida son radicalmente desiguales.
Pero hay un elemento aún más revelador en la manera en que se comunica este ranking. Cuando se subraya que “solo hay un colegio público” entre los 100 mejores, se guarda un silencio significativo respecto del tipo de colegios que efectivamente dominan la lista. La revisión de la fuente primaria muestra que el ranking está compuesto casi exclusivamente por establecimientos particulares pagados. No se trata, entonces, de una comparación entre sistemas equivalentes, sino de la consolidación simbólica de una élite educativa privada, altamente concentrada y socialmente homogénea.
Este matiz no es menor. Al omitirlo, los titulares instalan la idea de una competencia abierta y justa entre distintos tipos de establecimientos, cuando en realidad lo que se observa es la reproducción de una segmentación estructural conocida y persistente. No estamos frente a una medición neutral del desempeño escolar, sino ante la confirmación estadística de un sistema que distribuye oportunidades de manera profundamente desigual.
Aquí se produce una operación discursiva clave: la comparación se plantea entre “lo público” y “lo privado exitoso”, mientras se invisibilizan las condiciones estructurales que hacen posible ese supuesto éxito. El resultado es una narrativa donde la educación pública aparece como el eslabón débil del sistema, aun cuando los propios datos permiten lecturas mucho más complejas, menos complacientes y, sobre todo, más honestas.
Si, en lugar de fijarnos únicamente en el top 100, observamos el panorama educativo en su conjunto, el cuadro cambia de manera significativa. Considerando el volumen total de establecimientos, la diversidad de estudiantes que atienden y las condiciones materiales y simbólicas en que operan, la educación pública no presenta un desempeño sistemáticamente inferior. Por el contrario, sus resultados suelen estar estructuralmente subvalorados, precisamente porque se los analiza sin considerar el contexto en que se producen.
Esto no implica afirmar que la educación pública obtenga mejores puntajes en términos absolutos. Esa sería una afirmación fácil de refutar y conceptualmente pobre. Lo que sí puede sostenerse con bastante solidez es que su rendimiento se evalúa de manera profundamente descontextualizada: no se mide desempeño relativo, sino resultados brutos; no se analiza proporcionalidad, sino élites; no se discute equidad, sino rankings.
El problema, entonces, no es la PAES en sí misma, sino el uso político y mediático que se hace de sus resultados. Al reducir la discusión educativa a una tabla de posiciones, se refuerza una lógica de competencia que naturaliza la desigualdad y desplaza el debate desde las condiciones estructurales hacia la supuesta eficiencia individual de los establecimientos. En ese desplazamiento, el Estado queda progresivamente desresponsabilizado, y la calidad educativa aparece como una propiedad casi natural de ciertos colegios, generalmente privados, y no como el resultado de políticas públicas sostenidas.
Este tipo de cobertura no es neutra. Tiene efectos concretos y acumulativos: influye en las decisiones de las familias, debilita la legitimidad de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la educación estatal y moldea la percepción social del sistema educativo. Cuando se repite año tras año que la educación pública “no rinde”, se erosiona su prestigio simbólico y se consolida una visión mercantil de la educación, donde elegir colegio se asemeja cada vez más a elegir un producto en un mercado altamente segmentado.
Paradójicamente, cuando un establecimiento público obtiene buenos resultados, el dato se presenta como una excepción casi heroica, no como una evidencia de potencial. Se celebra el caso puntual, pero no se cuestiona el sistema que hace que ese logro sea tan difícil de alcanzar y tan poco frecuente. El éxito público aparece, así como anomalía, mientras que el éxito privado se naturaliza como norma.
Tal vez sea momento de cambiar la pregunta. En lugar de seguir preguntándonos cuántos colegios públicos aparecen en el top 100, deberíamos interrogarnos qué tipo de sistema educativo produce rankings tan previsibles, tan socialmente estratificados y tan funcionales a un relato persistente de éxito privado y fracaso público. Esa pregunta no interpela a los colegios individuales ni a sus comunidades educativas, sino al modelo que organiza, jerarquiza y distribuye oportunidades de aprendizaje en Chile.
Porque los rankings no solo describen resultados: producen sentido. Ordenan el sistema, legitiman jerarquías y naturalizan desigualdades. Cuando año tras año la élite educativa privada ocupa casi en exclusividad los primeros lugares, el problema no es que la educación pública “no alcance el estándar”, sino que el estándar mismo está construido desde condiciones sociales excepcionalmente favorables que luego se presentan como mérito individual o institucional.
Si algo muestran los resultados de la PAES, más allá de los titulares y del ruido mediático, no es la ineficacia de la educación pública, sino la persistencia de un modelo educativo profundamente segregado, donde los puntajes siguen siendo un reflejo bastante fiel del origen social. Leerlos como si fueran una competencia justa entre establecimientos equivalentes no es solo un error analítico: es una forma de violencia simbólica.
Mientras sigamos leyendo los puntajes sin contexto, seguiremos confundiendo desigualdad con mérito, selección con calidad y ranking con diagnóstico. Y mientras eso ocurra, la educación pública seguirá cargando con un descrédito que no le pertenece, pero que resulta funcional a un sistema que necesita justificar, año tras año, por qué educar en común parece siempre una apuesta fallida.